
El modelo de transporte automotor adoptado por Argentina en detrimento de los ferrocarriles y el abandono de más de 25.000 kilómetros de vías, tras las privatizaciones, diezmó la red ferroviaria más importante de Latinoamérica.
Al mismo tiempo, afectó profundamente las economías regionales y modificó para siempre la geografía urbana y rural, en todo el territorio nacional.
La saturación de rutas con ómnibus y camiones se traduce en una preocupante cantidad de tragedias viales.
Fue el punto de partida de una larga cadena de trágicos sucesos sociales que el país, y las provincias norteñas en particular, aún no puede resolver: desempleo, migración de poblaciones rurales hacia las grandes ciudades, aislamiento, encarecimiento del transporte y deterioro de las rutas, entre otros.
Posible puesta en marcha
Entre las ventajas que suscitaría la reactivación del sector ferroviario se cuentan que favorecería una menor dependencia del gasoil, abarataría el costo de fletes al sector productivo, disminuiría considerablemente los riesgos de accidentes en las rutas atestadas de camiones y ómnibus y evitaría la emigración de las poblaciones rurales que hoy se encuentran aisladas.
En sus inicios, el desarrollo del sistema ferroviario fue impulsado fundamentalmente por capitales argentinos, a los que luego se sumaron los británicos y franceses, para acompañar el crecimiento de una economía agroexportadora.
El tren sirvió en aquel tiempo para trasladar la enorme producción agrícola y ganadera de la región pampeana, donde se concentra la mayor cantidad de tendido férreo, hasta Buenos Aires.
Paralelamente, el Estado puso en marcha una política de expansión de la red hacia zonas que no eran económicamente rentables para los capitales privados y que, con los años, conformarían el Ferrocarril General Belgrano, el más extenso del país y de vital importancia para el crecimiento de Salta.
La ciudad más golpeada
General Güemes es un ícono en lo que respecta a crecimiento y desarrollo, desde que la actividad ferroviaria llegó al Valle de Siancas. A mediados del siglo XX, el constante flujo de pasajeros y mercaderías transformó el pequeño pueblo en una verdadera ciudad y la convirtió en localidad cabecera del departamento, puesto del que desplazó a la pintoresca Campo Santo.
Un decreto presidencial firmado el 23 de julio de 1888 ordenaba la creación de la estación Santa Rosa en el lugar de bifurcación de dos importantes ramales, uno con destino a Jujuy y otro a Salta. Fue alrededor de esta nueva estación que se gestó la ciudad.
Casi un siglo después, a principios de la década del ’90, otro decreto firmado por el entonces presidente Carlos Menem autorizaría la privatización de los ferrocarriles.
La medida no sólo significó la paralización casi total de las actividades ferroviarias, sino que además dejó a más de 1.000 trabajadores sin empleo en Güemes e inmovilizó el movimiento comercial y productivo en la región. La desocupación en la zona trepó a un 80 por ciento y sumió a la población en la desesperación y la incertidumbre.
En la actualidad, la actividad ferroviaria se centra en el transporte de porotos, hojas de tabaco o granos de soja. De haber ostentado una frecuencia de 15 trenes diarios, hoy a lo sumo llegan cuatro y son solamente servicios de carga. La estación, que en General Güemes era considerada “de todo el pueblo”, hoy se encuentra completamente cercada y es un símbolo del despojo.
En El Tala y El Jardín
Hasta la década del ’90, el ferrocarril brindaba trabajo a más de un centenar de personas en los municipios de El Tala y El Jardín. Los lugareños formaban parte de las cuadrillas encargadas de realizar el mantenimiento del ramal. La estación de trenes de El Tala se llama Ruiz de los Llanos, nombre con el que se conocía a este pueblo que nació el 23 de julio de 1873 y creció al ritmo del ferrocarril.
Consultado al respecto, el intendente Manuel Paz recordó que “el tren unió pueblos, culturas, tradiciones, llevó el agua y sirvió para atender a los enfermos con su servicio sanitario. Fue fundamental en el desarrollo de nuestra localidad”.
Agregó que “también dio vida a los caseríos, parajes y municipios, y luchó contra las plagas junto al Ministerio de Agricultura. Además, llevó las comunicaciones, el correo y los teléfonos, entre otros servicios, a zonas inhóspitas”.
Abandono
Hoy, cientos de kilómetros de vías se encuentran cubiertos de maleza y se ve circular esporádicamente por ellas a algunos trenes de carga.
En la actualidad, prácticamente toda la producción de soja, maíz y poroto del departamento Rosario de la Frontera se transporta a los diferentes mercados en camiones, un flete muy oneroso para el sector productivo.
Es por eso que en el sur provincial el tren se extraña cada día un poco más.
Desolación en el norte
En Orán, como en tantas otras ciudades, el Belgrano Cargas fue puesto en manos de uno de los gremios del sector, la Unión Ferroviaria, en 1999. Junto al traspaso, el Gobierno nacional había asumido el compromiso de aportar US$ 250 millones en cinco años para ser volcados en la red.
En todo el norte mucha gente se pregunta qué fue de esos fondos, porque en la última década sólo llegó desolación a pueblos ferroviarios como Urundel, La Estrella, Sauzalito, Esteban de Urízar, Jerónimo Matorras, Martínez del Tineo, Chaguaral, General Pizarro y La Quena.
Muchos de ellos se encuentran hoy a punto de desaparecer y algunos, como La Estrella, ni siquiera figuran ya en los censos, aunque allí quedan algunas familias aferradas junto a los durmientes del ramal C-18.
Más pueblos y familias resisten el olvido a lo largo del ramal C-16, donde se destacan las estaciones de Pichanal, Orán y El Tabacal. Desde esta última, en el corazón del municipio de Hipólito Yrigoyen, en mejores épocas salían diariamente hasta 6.000 toneladas de azúcar.
El ramal C-18, que une a Pichanal con Joaquín V. González (Anta) fue una de las pocas líneas que vieron alguna inversión en los últimos tiempos, ya que en diciembre de 2008 se volcaron $120 millones para recuperar la vinculación que tenían con el puerto de Barranqueras (Chaco).
ABANDONO. VISTA DE LA ESTACION DE ALEMANIA.
Los ramales C-13 y C-14
Tras inaugurarse la estación de Talapampa en 1906, el ramal que tenía previsto unir Salta con San Juan sufrió la primera paralización importante, pues para construir los últimos 11,5 kilómetros hasta Alemanía se necesitaron 13 años de trabajo.
Esta última estación fue habilitada el 7 de octubre de 1919.
Luego, llegó la paralización y el abandono definitivo del proyecto original.
Hasta ese momento, el C-13 había construido hacia el norte de San Juan, 130 kilómetros de rieles, en tanto en Salta se habían tendido 102 kilómetros hacia el sur.
El C-14
En 1905 comenzó en Cerrillos la construcción del ferrocarril a Chile con el tendido de 12 kilómetros de rieles hasta Rosario de Lerma, donde la estación fue habilitada el 27 de agosto de 1907.
Luego, los trabajos de terraplenado continuaron hasta Campo Quijano, pueblo donde las obras se paralizaron hasta 1921.
A partir de ese año, se continuó con la construcción del ramal C-14, conocido mundialmente porque por él transita el Tren a las Nubes.
Fuente: El Tribuno
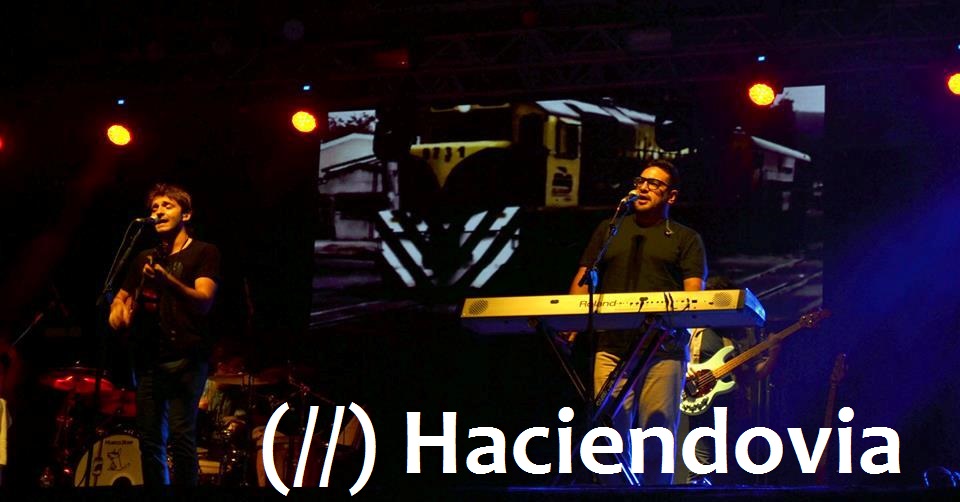
No hay comentarios:
Publicar un comentario